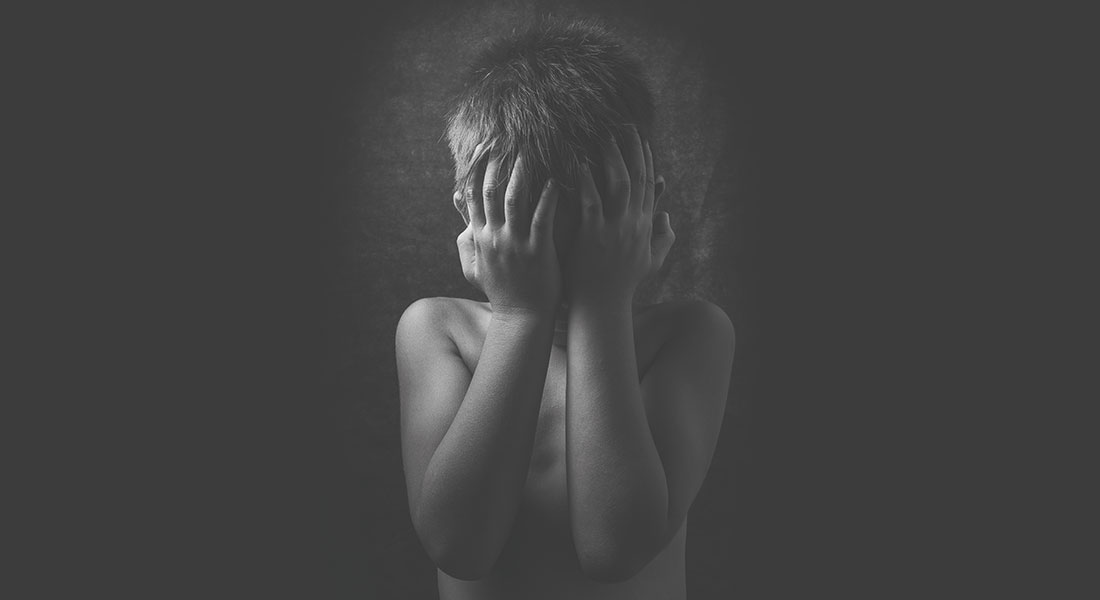Estima la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que de las 7 mil lenguas habladas en el mundo aproximadamente, cerca de la mitad podrían desaparecer para finales de este siglo. En un mundo globalizado y cada vez más homogéneo, familias enteras de idiomas están en peligro de extinción, lo que supone perder una parte vital del patrimonio cultural humano. Es un tema que encuentro tristísimo y casi imposible de remediar –pues salvarlas requiere un grado colosal de “remar a contracorriente”–. Siento una tristeza desesperanzadora cuando escucho sobre dialectos de comunidades remotas a los que les quedan menos de diez hablantes, todos ancianos.
Tengo una amiga a quien, en nuestros años de secundaria, le dio por estudiar náhuatl. En mi ignorancia propia de la edad no terminaba de verle el sentido a esa tarea; ahora me parece algo muy bello –aunque mi amiga con el tiempo lo dejó, como era casi de esperarse–. El náhuatl, como prácticamente todas las lenguas originarias de México, podría desaparecer en unas cuantas generaciones. A lo largo y ancho del mundo, miles de lenguas correrían la misma suerte: todo apunta a tendencias de desplazamiento y homogenización lingüísticos, donde los idiomas dominantes sustituyen a los indígenas, nativos o minoritarios.
Los propios padres hablantes de lenguas minoritarias, por todos lados del planeta, son quienes muchas veces no enseñan a sus hijos, por temor (con justas razones históricas) a que sean discriminados o pensando que simplemente les beneficiará más aprender el idioma dominante del país. Es uno de tantos temas donde el pasado colonial, a veces fieramente adrede y a veces en forma inadvertida, hizo daños irreparables. La colonización comenzó primero esta masacre cultural, y ahora la globalización pone clavos en muchos ataúdes lingüísticos.
Y es que obviamente la lengua no es solamente “sonidos distintos para expresar la misma idea”. Representa toda una manera de ver el mundo y de organizar los conceptos, son juegos de palabras intraducibles, es poesía que pierde toda su esencia si se intenta trasladar a otro idioma, refranes que reflejan un espíritu colectivo, términos relativos a medicina ancestral y visiones únicas de la vida que evolucionaron junto con esos sonidos y esa escritura. Es un reflejo de identidad cultural, historia y contextos; como por ejemplo esta anécdota, que honestamente no me consta si es real o no, pero que afirma que en ruso hay más de una docena de palabras distintas para describir la nieve en diversos estados o formas… matices que en México no hacen falta (nos basta, supongo, con saber distinguir entre la nieve comestible y la que no) y que resulta fascinante aprender.
Puedo ilustrar de manera parecida lo anterior con el alemán, sobre cómo refleja la cultura, ahora que lo he aprendido estos últimos años. Aprendiendo alemán entiendo muchas cosas sobre ellos como pueblo. Hay construcciones de frases donde el verbo va al final. Esto obliga a tener una idea definida antes de empezar a hablar, por tanto, es una lengua que se presta para ser analítico, aunque se vuelve inflexible. Significa que el alemán no es favorable para dos cosas que a los latinos nos encantan: “cantinflear” (empezar a decir algo sin tener ni idea e ir construyendo sobre la marcha) e interrumpir al otro, ya que no sabrás el verbo hasta que termine su frase. También tiene infinidad de términos técnicos y hace distinciones entre conceptos que en español son la misma palabra, por ejemplo, usa dos verbos diferentes para expresar que el nivel de algo está bajando por sí mismo o que algo más lo está haciendo bajar.
Si uno lee un poco sobre el tema, descubre que existen todo tipo de lenguas con peculiaridades que a nuestros oídos son extrañas (los chasquidos con la boca que se hacen en el idioma xhosa) o el sonido que siempre va acompañado de gesticulación. En una conferencia TEDx, un experto describía cierto idioma nativo de la región polinesia, en donde hasta el saludo más básico de “buen día” se acompaña con aclarar en qué dirección uno está parado o hacia cuál punto cardinal se mira, algo así: reflejando que sus hablantes fueron navegantes y exploradores, y que en ese idioma no puedes dar ni los buenos días si no sabes ubicarte en un mapa, ayudado por estrellas y astros. El idioma también es brújula: no sólo para ellos, un poco para todos nosotros, ahora que lo pienso.
Evitar que se pierdan estas cosas (estos miles de “brújulas” y de historias diversas), y que no queden en meras anécdotas entretenidas o curiosidades sobre una lengua ya muerta, requiere una tarea titánica a la que el mundo no parece verle la utilidad.