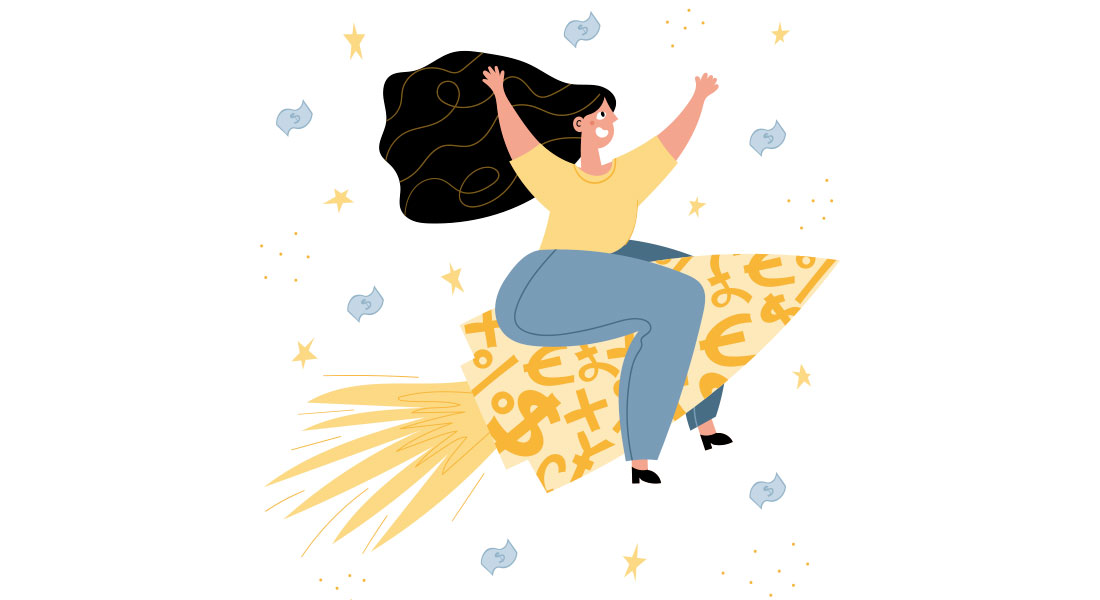Tener un pasaporte no es sólo un trámite burocrático. Adquirir la ciudadanía de un país significa, en teoría, pertenecer a una comunidad política, compartir derechos y deberes, y ser reconocido como “parte de”. La palabra clave es: pertenencia. Pero, ¿qué tan firme es cuando depende de la voluntad de políticos que, como Donald Trump en Estados Unidos, han planteado la posibilidad de retirar la ciudadanía a ciertos individuos o limitar su transmisión por nacimiento? Hablo mucho con personas que migraron a otro lugar (Alemania en este caso) y que, tras varios años, obtuvieron ciudadanía por naturalización. El trámite está sujeto a condiciones deseadas por el país de acogida: un conocimiento intermedio del idioma, aportar durante ciertos años a impuestos y a la seguridad social; y una diversidad de documentos identitarios, profesionales y de varios tipos. Para toda nación, hay perfiles de migrantes más “deseables” que otros. Y aunque territorios como México, Estados Unidos y varios otros de las Américas nos tengan acostumbrados a la idea de que “se pertenece al país con solamente nacer ahí”, lo cierto es que (sin necesidad de que esto se vuelva opinión política) es una idea cuestionable. ¿Pertenezco automáticamente a una cultura tan sólo por el accidente de que ese fue el sitio en donde mi madre dio a luz, a pesar de haber crecido en otro distinto, no hablar la lengua, no conocer la cultura ni la historia?
Para la mayoría de países, de hecho, la respuesta –al menos la burocrática y la administrativa– es “no”. La mayoría de las naciones europeas no otorga la ciudadanía por nacimiento; esta debe ser heredada por al menos uno de los padres, o adquirida por naturalización tras años de residencia y de cumplir requisitos estrictos. En muchos territorios asiáticos y del Medio Oriente las condiciones para obtener la ciudadanía son durísimas y dependen más de razones como el dominio absoluto del lenguaje o algún vínculo de sangre. No les basta con el acto de venir al mundo en su suelo. Muchas veces debes renunciar a tu ciudadanía de nacimiento, perdiendo derechos en tu país de origen. Japón, por ejemplo, tiene criterios sumamente estrictos, que aun cumpliéndolos no es garantía de obtenerla; en un proceso altamente selectivo y capaz de dejarte eternamente en el limbo de la mera residencia temporal o “semipermanente” (sujeta, claro está, a revocación). Vuelve la pregunta, más bien filosófica: ¿qué significa “pertenecer” a una cultura? Tiene mucha lógica el hecho de que países con historias de colonización y migración sean más laxos con sus normas, por regla general (como México y Estados Unidos, hasta ahora).
El debate no es menor. La ciudadanía nació como un concepto emancipador en la modernidad: el ciudadano frente al súbdito. Supuestamente blindaba a las personas contra arbitrariedades del poder, pues establecía una base de igualdad formal. Sin embargo, en la práctica, siempre ha habido jerarquías dentro de la ciudadanía: quién la puede obtener, quién la puede heredar, quién la puede perder. Y esas fronteras cambian con coyunturas políticas, migratorias o ideológicas. Aunque las leyes internacionales prohíben estrictamente dejar apátrida a una persona; lo cierto es que quienes tienen dos nacionalidades siempre pueden estar en riesgo de perder alguna por caprichos políticos o con pretextos como la guerra –posibilidad remota, pero existente–.
En tiempos de nacionalismos exacerbados, la ciudadanía deja de ser un derecho casi universalizable y se convierte en un filtro identitario. Dependiendo dónde, “ser de un país” significa más sangre que contrato social. Pero si la ciudadanía puede revocarse por decreto, ¿no deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio condicional? ¿Qué tan libres somos cuando nuestra pertenencia depende de la aprobación de un poder político y no de nuestra mera existencia como personas?
El concepto de ciudadanía revela aquí su fragilidad. Promete inclusión y pertenencia, pero está siempre expuesta a exclusiones. En una época de migraciones masivas, refugiados y desplazados cabría preguntarnos si la ciudadanía es todavía un pilar sólido de la democracia moderna o si, en manos de ciertos líderes, se convierte en un arma para dividir entre quienes “merecen” pertenecer y quienes no.