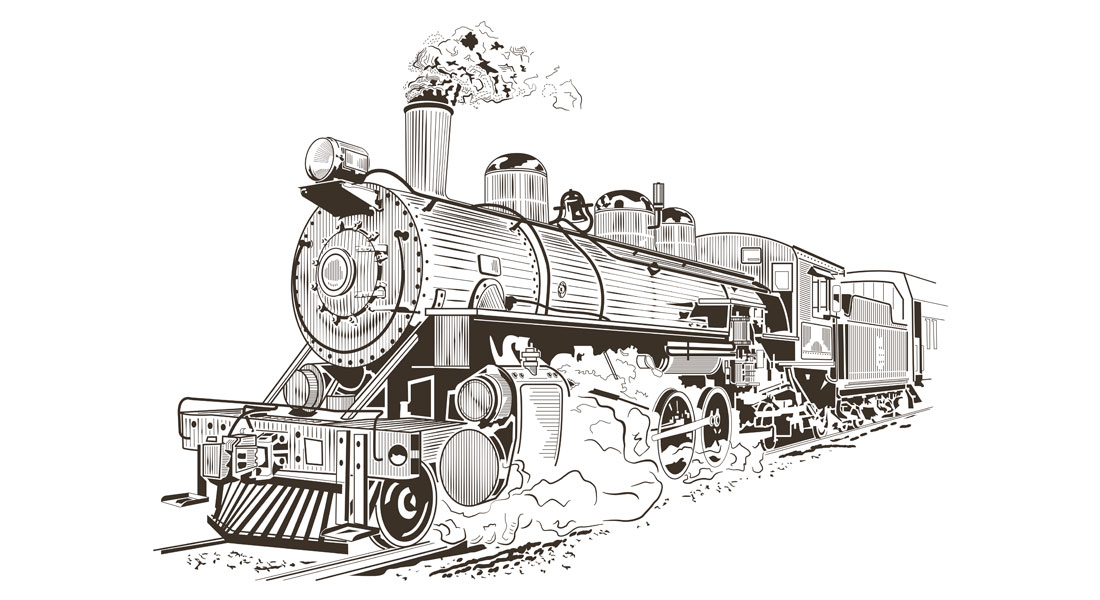La tecnología actual –como todos sabemos– ha provocado que la vida cotidiana de muchos de nosotros cambie. El uso de redes sociales nos permite expresar opiniones que antes sólo manifestábamos a nuestro pequeño círculo social. Ahora, puedo gritar a los cuatro vientos lo que me molesta o en lo que estoy de acuerdo; puedo sugerir –en el mejor de los casos– o me puedo adjudicar atribuciones que me permiten criticar, juzgar y jugar al “yo que tú haría, le diría…” (coloque usted aquí, el verbo de su preferencia). Esta situación ha permitido que cada uno de nosotros, desde nuestro ego, principios, valores, moral o remedos de todo esto, expresemos opiniones, las cuales pueden llegar a ofender o herir a otros tantos egos navegantes de la red. Es así que ahora, además de vivir en una sociedad líquida, la hemos convertido en una de cristal, completamente vulnerable, susceptible, indefensa y yo diría que hasta ignorante.
Presenciamos debates en líneas de publicaciones que verdaderamente son de no creerse y en aras de que “todos tenemos derecho a expresarnos libremente y sin censura” acabamos matando almas a diestra y siniestra. O nos matan, que es peor. Ante esta situación, he colegido que sería bastante sano volver a la filosofía clásica. Sí, a aquella heredada por los antiguos griegos. Me permito, entonces, poner algunos ejemplos para clarificar a lo que me refiero: ¿algún habitante del ciberespacio no me acepta por mis creencias, elecciones o principios morales? Rápidamente me remito a Sócrates y sus famosas preguntas socráticas, conocidas como Mayéutica, elaboro cuestiones al interlocutor para que él mismo encuentre la respuesta ante la inconformidad que siente sobre la vida de los demás. En este caso, incluso, podemos obtener el beneficio de ser ignorados por seres irrespetuosos ante las elecciones ajenas.
¿Soy criticado porque subo a las redes sociales lo que como o bebo, lo que compro, con quienes tengo amistad o a dónde viajo? Corro y me remito a Epicuro, fundador de lo que conocemos como hedonismo o principios del placer, sobre la base de la prudencia. Epicuro decía que hay tres principios para conseguir el placer o felicidad: los naturales y necesarios, es decir, alimentarse, calmar la sed, descansar y cubrir todas aquellas necesidades básicas primarias. El segundo principio se refiere a los placeres naturales e innecesarios, considerados así porque podemos omitirlos sin problema por un tiempo, como el arte, la buena conversación con amigos o la gratificación sexual. El tercer principio es sobre las necesidades superfluas, entre las que destacan el prestigio social o político, la fama o el poder. La idea central era satisfacer nuestras necesidades básicas, ser prudente con las innecesarias (pero muy divertidas) y no caer en las superfluas, que nos pudieran hacer sufrir. Una vida de mesura, es una vida feliz y pacífica.
¿Que mi trabajo no me gusta, estoy lleno de deudas e insatisfecho con la vida que llevo? Me remito inmediatamente a Zenón y su propuesta sobre el estoicismo. Zenón afirmaba que se puede llegar a la virtud por medio del saber, así, propone tres divisiones para adquirir el conocimiento: la lógica, la física y la ética. Saber para comprender que toda situación es susceptible de cambio, nada de lo afirmado por alguien es la verdad pura; debemos adquirir conocimiento para proponer argumentos; nada permanece inmóvil y está en cada uno de nosotros el hecho de cambiar lo que nosotros mismos hemos provocado.
Así que, a armarse de valor para aceptar la realidad que sólo cada uno de nosotros puede cambiar. Y si de plano la situación se pone candente, no nos queda más remedio que recurrir a la Ley de Campoamor, poeta español de la corriente realista, también sabio, aunque no fuera griego: “Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira”.