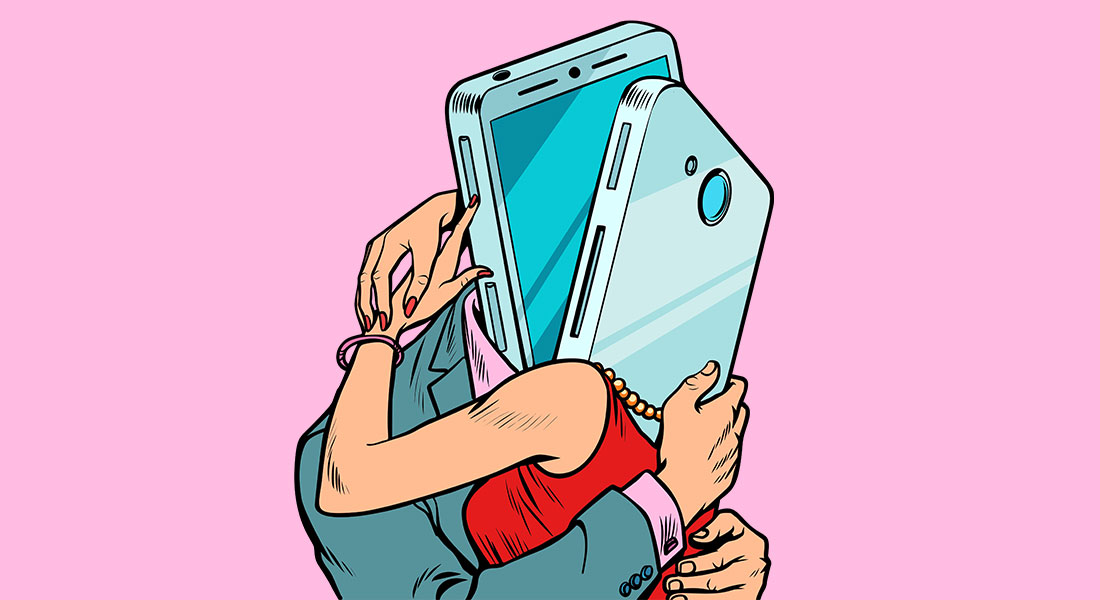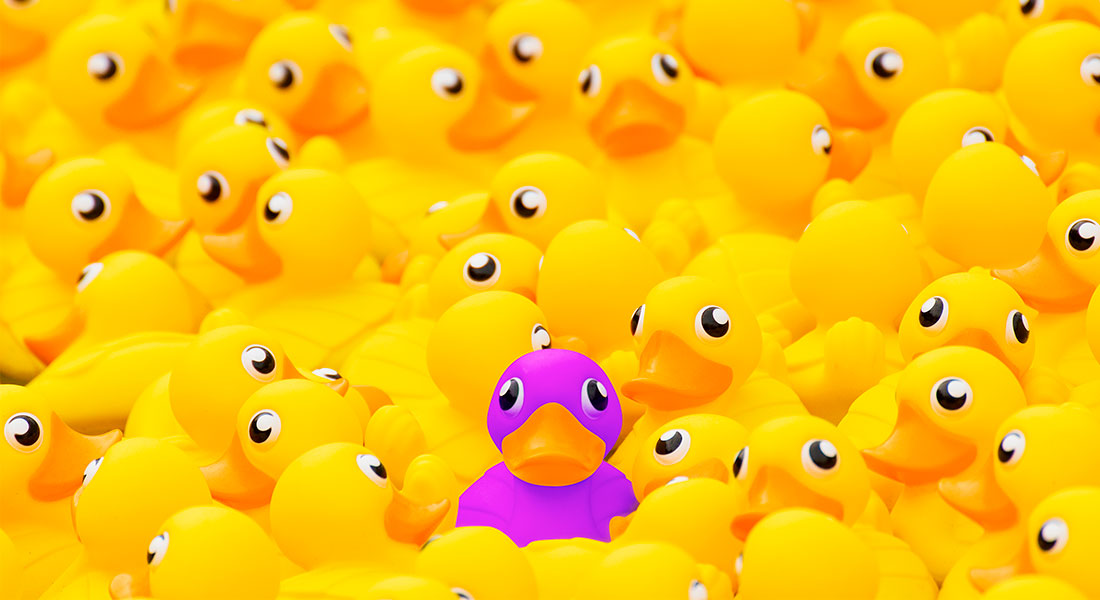El cielo en este atardecer hipnotiza. Las nubes pintadas a brochazos reflejan la luz con tonos fosforescentes del sol, que ya se oculta en el horizonte. Los jirones naranjas y azules se mezclan como los ingredientes de un pastel. Por segundos el paisaje cambia con tal belleza, que no podemos más que guardar silencio; no existen palabras para describir tal magnanimidad. Desde nuestra pequeñez, nos quedamos callados para sólo observar y recibir con reverencia el regalo.
Ver ese tipo de paisajes provoca una paz extraña. Al mismo tiempo que miramos la amplitud del espacio, este, como si se tratara de un espejo, nos devuelve la mirada a nuestro interior y nos apabulla. Como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, dice el Kybalión.
Me doy cuenta de que, en lo cotidiano, se nos olvida que el cielo existe. La tierra y las pantallas nos tienen atrapados. Sin embargo, cuando un ser querido parte de este mundo, tendemos a voltear con frecuencia al cosmos. No importa si es de día o de noche. Buscamos en la nada su esencia, sin comprender bien a bien el misterio que nos hace creer que la vida continua, pero ¿dónde?, ¿habrá algún lugar?, ¿cómo será?
Dicha búsqueda se hace a sabiendas de que ni el primer astronauta ruso que visitó el espacio, ni todos los que lo han seguido, así como tampoco el telescopio James Webb han reportado haber visto, captado, percibido ningún alma de las incontables que han dejado este plano a lo largo de la historia. No han encontrado ni a Dios mismo, a quien por siglos tanto hemos rezado con la cara vuelta hacia el cielo.
A pesar de lo que la razón nos dice, cada vez que suena una canción que nos recuerda a nuestro ser querido, cada vez que platicamos con él o ella en nuestra imaginación, cada vez que brindamos con una copa de vino entre amigos y familia y lo recordamos, la mirada, de manera inevitable, se dirige al cielo, aunque el panorama se encuentre obstruido por un techo.
En la búsqueda de lo imposible, de tanto voltear hacia arriba, me doy cuenta de lo poco que los citadinos nos percatamos del "arte" que se crea en las alturas con las nubes, la luz y los distintos tonos que, en segundos, aparecen y desaparecen. El cielo, con sus nubes caprichosas que se hacen y deshacen velozmente, es una parte de la naturaleza que nos perdemos por estar absortos y cegados por los asuntos terrenales.
Cumulus, stratus, cirrostratus son algunas de las diez formas principales en que las nubes se presentan. ¿Las distingues, podrías hablarle a un niño sobre ellas?
Pero hay una cosa de la que sí nos damos cuenta: la gran influencia que este espacio grandioso tiene en nuestro ánimo. Como un director de orquesta, el cielo y las nubes nos manejan a su antojo. ¿Está cerrado y obscuro, está despejado y el aire cristalino, amenaza tormenta o las nubes aborregadas decoran el fondo azul infinito? Nuestras emociones absorben y reflejan los distintos rostros de la atmósfera.
No perdamos la capacidad de mirar la bóveda celeste y embelesarnos. Casi siempre son sólo los niños quienes voltean al cielo. "Mira, esa nube tiene forma de perro, de jirafa, de un pastor con ovejas", nos dice un hijo o un nieto que, como maestro, nos obliga a recostarnos sobre el pasto, al principio con reticencia, para repetir la misma escena que algún día vivimos con un padre o una abuela. En segundos nos damos cuenta de la estrecha comunicación y magia que crea entre los dos, al dedicar tiempo a observar las nubes.
Algún día, ese hijo o nieto repetirá a su vez esta misma acción y agradecerá esos momentos en que juntos buscaron la forma de una nube.