

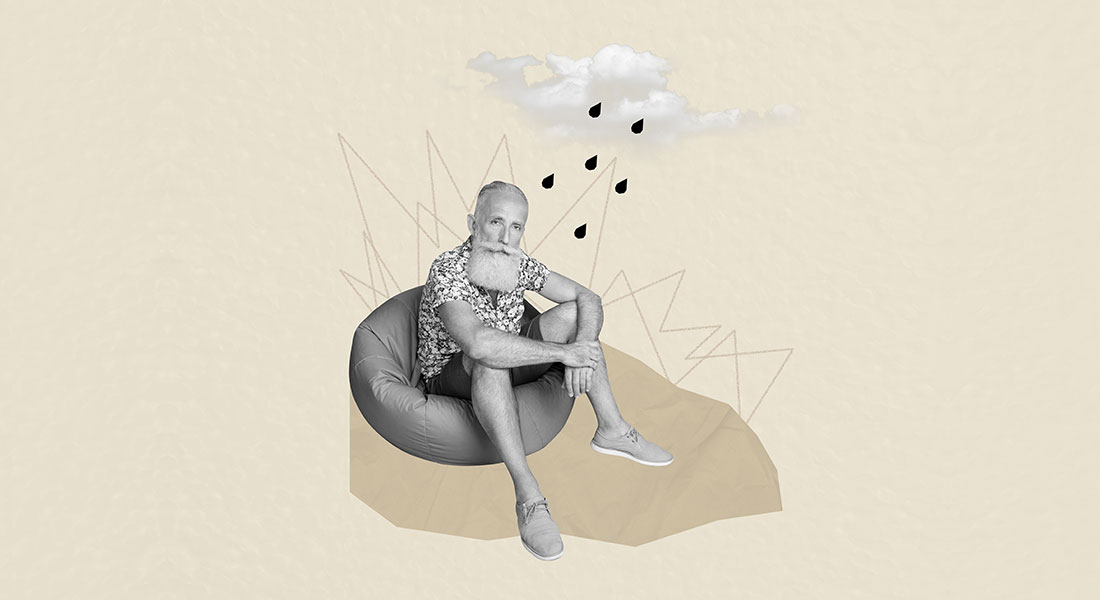
Durante décadas, la forma en que se construyó el contrato laboral-social tuvo a la jubilación como la gran promesa: el merecido descanso, la fiesta final tras años de trabajo. Comenzar un transcurso profesional temprano, colaborar con impuestos y finalmente retirarse confiando en que el estado “nos cuidará” en los años finales. Casi cada palabra de esa frase está en duda hoy. Ese contrato social, por muchos factores complejos que ameritarían varios artículos, se vuelve más insostenible. Por mencionar algunos: se viven más años que antes, la gente tiene menos hijos o ninguno, con lo que va habiendo menos contribuyentes activos y más ancianos con necesidades de salud y cuidados, los salarios son más precarios y, por tanto, las contribuciones… todo dificultando un sistema sostenible de pensiones.
Aún si el sistema fuera sostenible a largo plazo, en la práctica, para muchas personas, especialmente en sociedades occidentales como la mexicana, la jubilación no se vive como un premio, sino como una pérdida. Y una que, en muchos casos, arrastra a la depresión. ¿Por qué deprimirse justo cuando uno “se libera”? Parece una contradicción. Pero si, además, sumamos los factores mencionados, en los que el sistema de pensiones no sea sostenible ni alcance para seguir viviendo “más o menos bien”; esta etapa puede cargarse de ansiedades económicas, aunadas a la sensación de pérdida o de “convertirse en una carga”.
Puede ser “una liberación”, si se cumplen ciertas condiciones. Y la realidad es que, para muchísimas personas, estas no se cumplen. En México, el sistema laboral informal, las pensiones insuficientes y una cultura que define el valor de las personas por su productividad hacen que el retiro sea una etapa de incertidumbre. Según datos del Inegi, más del 56% de los adultos mayores continúan trabajando después de la edad de retiro por necesidad. ¿Qué sentido tiene hablar de “jubilación”, si no hay un sustento digno para dejar de trabajar?
Incluso quienes cuentan con pensiones o ahorros suficientes enfrentan un gran desafío: el psicológico. Para muchos, el trabajo no es sólo un ingreso, sino fuente de identidad, propósito y validación. ¿Qué soy, si ya no soy ingeniero, contador o maestro? ¿Qué lugar ocupas cuando ya no produces? Parecen preguntas existenciales, pero son esencialmente prácticas. La falta de estructura, de objetivos diarios y de interacción social, desorienta a cualquiera.
México tiene particularidades que agravan este escenario. El sistema de pensiones ha sido objeto de múltiples reformas que han sembrado incertidumbre. El paso de un sistema solidario a uno de cuentas individuales (el famoso afore) ha dejado a millones de personas con pensiones que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica. Pensar en “jubilarse para descansar” en un contexto así se vuelve un acto de fe casi ingenuo. También hay una falta de preparación cultural. No existe una “educación para el retiro” ni una cultura del envejecimiento activo. La sociedad mexicana tiende a ver la vejez como un periodo de declive. Lo vemos en el lenguaje: “ya está grande”, “pobrecito, ya no trabaja”. Y lo vemos en el abandono: uno de cada cuatro adultos mayores en México vive solo, y el número va en aumento.
Este contexto es tierra fértil para la depresión. Cuando se junta la pérdida de sentido, el aislamiento social, la precariedad económica y la sensación de irrelevancia, el resultado no puede ser otro que una profunda tristeza. Y la depresión en adultos mayores muchas veces se confunde con “achaques de la edad”. Se normaliza el desánimo, la fatiga, la falta de interés. La depresión es una enfermedad, no una consecuencia de cumplir años. El problema es que puede llevar a consecuencias graves: deterioro cognitivo, enfermedades físicas o suicidio.
La idea de que el retiro consiste en “descansar” es poco realista y hasta peligrosa. Las personas necesitan proyectos, vínculos, retos. Programas de envejecimiento activo, voluntariado, talleres de reinvención profesional, espacios comunitarios: todo eso ayuda. Pero para que funcione debe haber un cambio de mentalidad, tanto a nivel institucional como individual. ¿Qué clase de sociedad somos si seguimos tratando a nuestros adultos mayores como desechables?









